
Una multitud de jóvenes y no tan jóvenes, hoy peregrina al Santuario de Nuestra Señora de Luján. Así ocurre cada primer sábado de octubre, desde el año 1975, salvo durante la pandemia de Covid-19, cuando la peregrinación se realizó en forma virtual a través de las redes sociales. Es la peregrinación número 50. Medio siglo ha transcurrido y nuevas generaciones se siguen sumando a esta expresión masiva de Fe popular.
Es ampliamente conocida la historia de la imagen venerada, pero diremos en apretado resumen que, en el siglo XVII, proveniente de Brasil y en tránsito a Santiago del Estero, esta Virgencita “decidió” quedarse en los pagos de Luján. La carreta que la transportaba se atascaba, y sólo se movía si se retiraba de la carga la caja que contenía una de las dos imágenes que llevaba. Era pequeña, de arcilla cocida y representaba a la Inmaculada Concepción de María, la madre de Jesús de Nazareth.
Este incidente se interpretó como un claro signo de que la Virgen no deseaba seguir el viaje. Y allí quedó. Luego, ante cada intento de traslado, la imagen volvía a aparecer en el “lugar del milagro”. Famoso también, es el “Negro Manuel”, el esclavo que cuidaba la imagen junto a su esposa Beatriz (*). Esta tradición se transmitió de boca en boca, generando una veneración popular desde el año 1630, en tiempos de la colonia española. La construcción de la Basílica actual demoró entre los años 1890 y 1935.
Siempre hubo una gran variedad de modalidades en las visitas grupales o institucionales a la Basílica: en micro, en bicicleta, a caballo, etc. Las primeras peregrinaciones a pie masivas desde la ciudad de Buenos Aires, las organizaban los Círculos Obreros Católicos, a fines del siglo XIX, y asistían trabajadores varones. Pero desde principios del Siglo XX, la Sociedad de Peregrinos a Pie a Luján, fue la institución civil encargada de organizar la principal peregrinación anual, que partía desde la Basílica de San José de Flores. Sus concurrentes eran en su mayoría personas adultas mayores y el formato litúrgico, consecuentemente, era de corte tradicional.
¿Cómo irrumpe la juventud en esta expresión de religiosidad popular? Corría 1975, un año convulsionado, atravesado por la violencia política, de alguna manera una bisagra sangrante entre la muerte del General Juan Domingo Perón, durante el ejercicio de su tercera presidencia constitucional en 1974 y el golpe de Estado de 1976, que inauguró la dictadura más brutal de la historia argentina.
Un movimiento de jóvenes agitaba los ambientes eclesiales de parroquias y colegios. Se lo conocería como el Movimiento Juvenil Evangelizador (MJE), que nunca se constituyó formalmente como una asociación institucional. Su inspirador fue el sacerdote y “teólogo del pueblo”, Rafael Tello. Sus principales ejes de pensamiento y acción eran: la “Pastoral Popular”, entendida no como una pastoral especial destinada a los más pobres, sino como una pastoral surgida “desde” el Pueblo, su experiencia histórica y su saber religioso. La “cultura popular latinoamericana”, fruto del mestizaje, con un componente fundamental que es su religiosidad. En particular la devoción Mariana y su importancia en los procesos de formación de identidad de nuestros pueblos.
También la construcción de la “Patria Grande” de América Latina y el Caribe, en base a una nueva evangelización “encarnada” en los proyectos populares de liberación nacional y social. Los sectores de la Patria “pobres y humildes” como custodios y transmisores de la cultura popular cristiana y solidaria, frente a culturas elitistas, individualistas y excluyentes, influenciadas por una formación liberal de corte anglosajona. La juventud, componente poblacional mayoritario desde México hasta Argentina, como “motor” de la nueva evangelización hacia todo el Pueblo, y de los cambios sociales y culturales, sin que esto implique perder raíces. Un movimiento juvenil “místico y activo” a la vez.
En diversas reuniones masivas de jóvenes en el Colegio Episcopal de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, y en el conurbano bonaerense, el padre Tello lanzó la iniciativa: “Me imagino miles de jóvenes caminando hacia Luján a encontrarse con la Virgen”. La propuesta sonó insólita. Ir a Luján en 1975 era de “viejos y viejas”. Pero sin embargo prendió. Los preparativos fueron febriles. Se formaron cuatro comisiones de trabajo: contenido, liturgia, difusión y marcha. Se recorrían parroquias y colegios, se repartían volantes y se pegaban afiches en la vía pública y grandes lugares de concentración de personas, como avenidas y terminales de trenes, se recorrían estudios de radio y televisión.
El equipo sacerdotal de Pastoral Juvenil, recientemente creado en el Arzobispado de Buenos Aires (**), fue la base institucional-eclesial de sustento para la organización de la peregrinación. A su vez, la Pastoral para Villas de Emergencia de la ciudad, se comprometió a fondo con la iniciativa.
El primer lema fue: “La juventud peregrina a Luján por la Patria”, sintetizando los sentimientos religiosos con las preocupaciones socio-políticas del momento. Y la marcha “Tiempo de América”, fue su canción, escrita y compuesta por el joven Raúl Canali, luego ordenado sacerdote. Se decidió unir los “santuarios” de San Cayetano con Luján.
El primer sábado de octubre de 1975, en el barrio de Liniers, temprano comenzaron a sonar bombos y redoblantes, algo inusual en las liturgias católicas. Bailes de murga frente al santuario precedieron a la partida. A poco andar y cruzar la avenida General Paz, por la Ruta N° 7 Rivadavia, se fueron sumando importantes contingentes de jóvenes de los barrios del conurbano. En Morón ya la columna era de 12 kilómetros ininterrumpidos, informaba la policía. Se hicieron cálculos de entre 40.000 y 70.000 personas. Las previsiones de organización quedaron absolutamente desbordadas.
Colorido, alegría, entusiasmo, la presencia inédita de cantitos de cancha futboleros con rimas dedicadas a la Virgen. Lo popular, plebeyo y juvenil, irrumpía sin pedir permiso, copando y reformulando lo tradicional. El mensaje que se leyó en las escalinatas de la basílica, una vez finalizada la Misa central (***) sintetizó así el momento histórico que se estaba viviendo: “En cada paso que dimos hasta aquí hemos experimentado lo que es ser pueblo que camina unido hacia su ideal de libertad y justicia. Y es por eso que vinimos. Es que los jóvenes estamos comprendiendo cada vez más que formamos parte de un pueblo, el pueblo de Dios en América Latina, cuyo corazón son los humildes y los trabajadores.”
Y la Peregrinación continuó, aún en dictadura cuando se prohibían las concentraciones por cualquier razón. Fue imparable, creciente, autónoma. Hoy la gente va sola, aunque nadie la convoque. Los grupos eclesiales tienen su propia organización. Pero la gente va sola. El “Viejo” como le decían los jóvenes al padre Tello, solía decir: “Hay que crear las ocasiones para que el Pueblo se reconozca como tal. La posibilidad para que el Pueblo exprese lo que ya está en Él. La peregrinación es eso, y después hay que dejar actuar a la Virgen y al Pueblo…”.
Hoy a partir de la medianoche en Luján, mujeres y hombres del grupo pionero que organizó la primera peregrinación, se reencontrarán para participar de la misa que celebrará a las siete de la mañana, en la plaza, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires. Habrá “gestos litúrgicos”, como la entrega en ofrenda de un cuadro con los afiches de difusión de 1975 y de 2024, y una oración escrita en agradecimiento a la Virgen.
Nota de la redacción: (*) Hay nuevos estudios que sostienen que en realidad el nombre de Beatriz corresponde a la esposa de otro esclavo homónimo al Manuel que cuidaba la imagen de la Virgen, y que vivía en la misma estancia. Dejamos por ahora esta discusión a la investigación histórica.
(**) El primer equipo sacerdotal de Pastoral Juvenil de Buenos Aires, se formó con un responsable por cada una de las “Vicarías”, en que se dividía el territorio de la Arquidiócesis: Centro-padre Joaquín Sucunza, de la parroquia Nuestra Señora de la Piedad (hoy obispo auxiliar de la ciudad), Flores-padre “Titín” Della Barca, de la parroquia Santa Julia, del barrio de Caballito, Belgrano-padre Ricardo Larken (que estará esta noche en Luján), de la parroquia Nuestra Señora de Luján Castrense, y Devoto-padre Fernando Echevarría, del Colegio Episcopal.
(***) Ante la negativa del Arzobispo Juan Carlos Aramburu, un conservador que siempre desconfió de los grupos juveniles, Monseñor Guillermo Leaden, por entonces Obispo Auxiliar de Buenos Aires, presidió la concelebración de la misa central en Luján. Su hermano Alfredo, sacerdote “palotino irlandés”, fue uno de los mártires de la “Masacre de San Patricio”, cometida al año siguiente por la última dictadura argentina.
Una vieja furgoneta del padre Titín, conocida como "La Titina", junto a la imagen de la Virgen, encabezaba la marcha . En ella por la noche se iluminaba un gran cruz para marcar el camino.
La Sociedad de Peregrinos a Pie a Luján colaboró con su experiencia con la “Comisión de Marcha” de la peregrinación juvenil, asesorando al padre “Titín” Della Barca, y siempre puso a disposición el recreo que administra en la localidad de La Reja, conocido como “El Descanso del Peregrino”. Ese año ocupaba la presidencia de la asociación un hombre de origen árabe, de apellido Chacra, que caminó en la cabecera junto a la Virgen y "La Titina" toda la peregrinación, con impecables traje y corbata.
La peregrinación a Luján, reúne entre un millón y medio y dos millones de personas autoconvocadas, a través de 70 kilómetros, en un período de unas 20 horas. Esto la transforma en una de las concentraciones masivas religiosas más importantes del mundo, junto con el Ramadán musulmán, que convoca millones de fieles, pero a lo largo de un mes. (Esta nota incluye textos ya publicados en el año 2022).

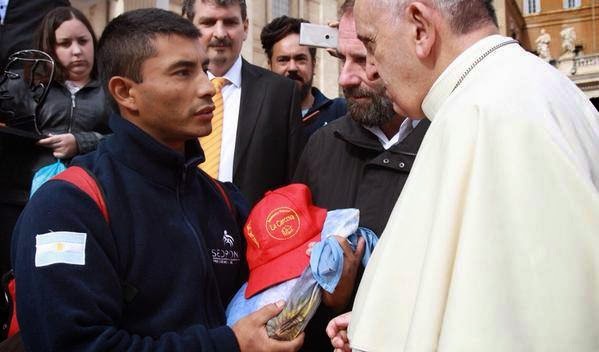







 La Hermana Noelia Ramírez es periodista y cursó estudios superiores en Comunicación Social. Hemos compartido con ella talleres de Radio, organizados por el Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján, con mujeres que asisten al Hogar "Puerta Abierta", en el barrio de Constitución, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La Hermana Noelia Ramírez es periodista y cursó estudios superiores en Comunicación Social. Hemos compartido con ella talleres de Radio, organizados por el Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján, con mujeres que asisten al Hogar "Puerta Abierta", en el barrio de Constitución, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
